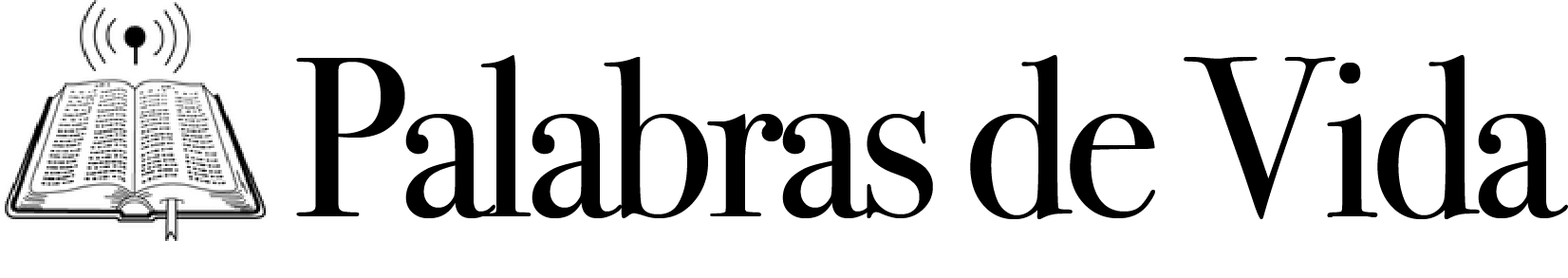Carlitos, temblando de frío, se acurrucaba en un rincón formado por un edificio grande que sobresalía en una de las calles de la enorme ciudad de Londres. Ya caían las primeras sombras de la noche y había empezado a llover suavemente. Era una noche típica de invierno con un frío húmedo y penetrante que llegaba hasta la médula de los huesos de las personas que transitaban con el solo deseo de llegar rápidamente a sus hogares. Pero no había ningún hogar que esperase la llegada de Carlitos; ninguna madre que mirara con ansiedad por la ventana. Él niño era uno de los muchos que se encontraban en esa ciudad; huérfano, de más o menos diez años; y que vivía de lo que podía pillar en el día. De noche se acostaba en cualquier rinconcito.
Nunca se había sentido tan miserable como esta noche mientras trataba de calentarse un poquito, cubriéndose con una camisa sucia y un chaleco andrajoso. Se enderezó asustado al sentir una voz gruesa que le decía: “¿Qué haces tú aquí, hijo? ¿Por qué no vas para tu casa?” Era un policía alto y macizo que se encorvada sobre él mientras la luz de una antorcha encandilaba los ojos de Carlitos. “No tengo casa,” le contestó, preparándose para arrancar. Pero el policía, anticipándose a sus deseos, le tomó del brazo y le preguntó: “¿Cómo que no tienes casa? ¿Dónde están tus padres?” “No los tengo,” le dijo el muchacho con recelo. “¿Cómo te llamas?” “Carlos.” Le siguió interrogando el policía hasta que por fin quedó convencido que era verdad lo que le decía el otro. “Oye, Carlos,” dijo el mayor, “¿quieres ir a vivir a una casa donde hay muchos niños y donde te darán comida todos los días y una cama en que acostarte? Yo te voy a indicar adonde puedes ir y golpear la puerta. No tengas miedo, te recibirán, pues es casa de un médico cariñoso y bueno. Tienes que ser necesitado no más para que te reciban.”
Dentro de media hora Carlitos se encontraba frente a una puerta grande que tenía un farol que alumbraba las gradas y revelaba un timbre al lado de la entrada. Tímidamente él se acercó, y al tocar el timbre sintió que resonaba dentro de la casona. Carlos no podía divisar bien la cara del caballero alto y formidable que abrió la puerta, por la luz adentro que alumbraba en sus ojos, pero una voz le dijo: “Bueno, niño, ¿qué deseas?” “Señor, es que me encontré con un policía quien me dijo que si viniere yo aquí, ustedes me darían comida y cama.” Era el mismo buen doctor Bernardo, pero queriendo probar al niño, le dijo, algo brusco: “Y, ¿dónde está tu recomendación para entrar en esta casa?” Carlitos agachó la cabeza y su delgado cuerpo se estremeció de frío y temor. ¡Después de todo, le iban a rechazar aquí! Parecía tan lindo adentro y el olor de la comida ya le alcanzaba. De repente, con una mirada triste pero sincera, levantó el brazo para mostrar los trapos que cubrían pobremente su flaqueza, y exclamó al médico: “¡Señor, pero yo pensaba que éstos me recomendarían!” Fue suficiente. Las puertas se abrieron de par en par. Carlitos encontró un verdadero hogar lleno de cariño, cuidado y todo lo que hacía agradable la vida a un niño de diez años.
La única recomendación que tenía el pobre, y la única que le hacía falta, era su misma necesidad, y es precisamente así con nosotros. “Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Los enemigos de Cristo dijeron: “Este, a los pecadores recibe y con ellos come.” Sin saberlo, aquellos enemigos estaban expresando una hermosa verdad, pues Cristo en el día de hoy sigue recibiendo a los pecadores, sean estos niños, jóvenes o adultos, para perdonarles sus pecados con el fin de que puedan disfrutar de comunión con Él y de su amor y protección. El buen doctor Bernardo tuvo piedad de Carlitos, pues era necesitado. Jesús muestra su amor para con nosotros, porque el pecado nos ha hecho menesterosos. Nada de valor tenemos para recomendarnos a Cristo sino nuestra necesidad. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera Juan 6:37.