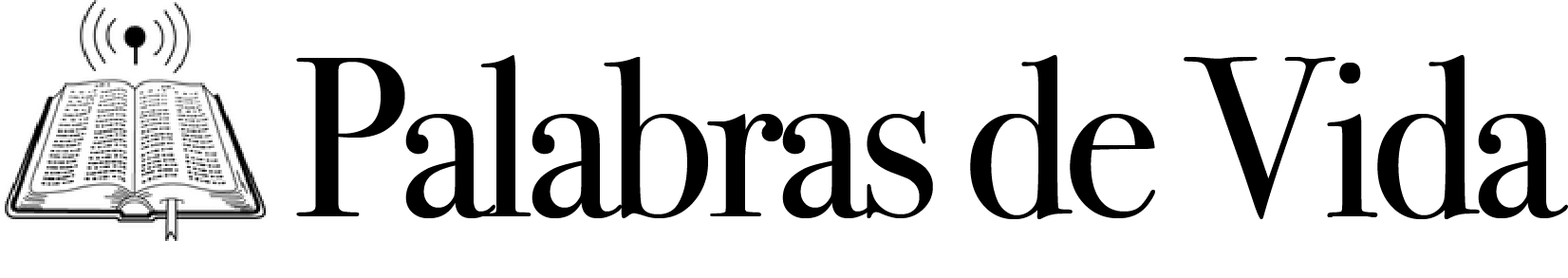El Reino de Terror que estalló a raíz de la Revolución Francesa había durado casi cinco años. No obstante, en las calles de París todavía se sentía el traqueteo de los carromatos en los que llevaban a hombres y mujeres por miles a los calabozos ya completamente atestados. De allí la mayoría de ellos no saldrían sino cuando fuesen conducidos a la guillotina.
Una noche en el mes de julio de 1794, un caballero anciano deambulaba con paso incierto entre los otros presos de la cárcel. Parecía buscar a alguien, pues escudriñaba detenidamente la cara de todos. Por fin se acercó a uno que dormía, e inclinándose sobre él, le examinó la cara.
¿Es posible? … Se acercó aun más … sí, era él, su propio hijo, aquí en este lugar de muerte y terror. Sin que el padre lo supiera, el hijo había sido tomado y arrastrado a este lugar tan vil y asqueroso.
Completamente desecho, el padre se dejó caer al suelo, abismado por la desgracia que había sobrevenido a su hijo.
“¿Cómo puedo salvarle?” se preguntaba, presintiendo que al próximo día el joven podría ser llevado a la guillotina.
“Los dos tenemos el mismo nombre.” pensó. “Mañana yo puedo responder por él y tomar su lugar.”
Toda la noche el dedicado padre permaneció al lado de su hijo, orando porque éste no se despertara. Muy temprano en la mañana tres soldados entraron en el calabozo. Uno llamó, “¡Jean Simón de Loiserolle.”
El padre se incorporó instantáneamente y contestó: “¡Aquí estoy!”
Por miedo de llamar la atención de los soldados, salió tras ellos sin echar ni una mirada hacia su hijo dormido.
De camino a la guillotina, tuvieron que pasar por una oficina donde los nombres de los condenados eran eliminados de la lista para indicar que la sentencia contra ellos había sido ejecutada.
“Jean Carlos de Loiserolle, edad treinta y siete años,” el soldado entonó automáticamente.
“Es mi nombre,” contestó rápidamente el padre, “pero mi edad es setenta y tres.”
“¡Estúpidos que son!” gruñó el soldado. “¡Setenta y tres, no treinta y siete!” y tomando una pluma hizo la corrección. Así que el padre murió en la guillotina.
En el calabozo el hijo se despertó, esperando de un momento a otro ser llevado a la muerte. Por fin un preso se acercó y le dijo: “Un caballero anciano estuvo sentado a su lado toda la noche, y cuando llamaron su nombre esta mañana, él tomó su lugar y salió a morir.”
“Pero yo soy Jean Simón de Loiserolle,” exclamó alarmado el hijo.
Con triste amargura se dio cuenta que su padre había muerto por él. De día en día esperaba ser descubierto y llamado nuevamente, pero tres días más tarde Robespierre, el alma del Terror, cayó y fue muerto. Así terminó el Reino del Terror en Francia y los presos fueron puestos en libertad.
Cuando Jean Simón de Loiserolle salió de la cárcel, juró solemnemente que su vida en todo momento sería digna del sacrificio hecho por su padre.
Esta historia conmovedora debe hacernos pensar en otro amor mayor, en Uno que murió no por su hijo, sino por sus enemigos, a quienes Él amaba, a saber, nosotros. Cuando por nuestros pecados estábamos condenados a muerte, Cristo respondió por nosotros, recibió el castigo nuestro, y murió en nuestro lugar.
Cuando Él hubo pagado todo exclamó: “¡Consumado está!” Sólo resta que Usted, apreciado lector, confíe en él para recibir la vida eterna. En Juan 3:15 leemos,
“… para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”